Por Noelia Ruiz
Mirta Amati es directora del Programa de Estudios de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia (PEMAP) de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche (UNAJ). Desde esta casa de altos estudios, advierte que “desfinanciar también es desmalvinizar”.
En abril de 1982, Mirta tenía 11 años y estaba en sexto grado. Le escribía cartas a los soldados y compraba todos los días el diario para mantenerse informada sobre la Guerra de Malvinas. Al igual que le ocurrió a gran parte de la población argentina, su temprana adolescencia quedó profundamente marcada por el conflicto del Atlántico Sur.
Enterarse de que las noticias que había leído eran falsas y que muchas de las cartas que había enviado no cruzaron el continente, así como las donaciones de ropa y comida para los excombatientes, fue una gran desilusión para aquella jovencita. De un lado, la pérdida de la inocencia; y del otro, un mundo adulto que la había defraudado.
43 años después, Mirta cree que ese hecho incidió en su elección de estudiar Ciencias de la Comunicación en la UBA. La cotidianeidad de esta docente —de la materia de Prácticas Comunitarias y la Especialización en Docencia Universitaria— e investigadora independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) en la UNAJ continúa atravesada por Malvinas. La única diferencia es que, esta vez, no es por irrupción en su vida, sino por decisión propia.
—¿Por qué costó trabajar Malvinas en la universidad?
—Por varias razones. Una tiene que ver con que la universidad es autónoma. No es como la escuela donde la Ley de Educación Nacional (aprobada en 2006) prescribe que se conmemore el 2 de Abril. En la universidad nunca festejamos ni recordamos ningún aniversario. Nos regimos por la Ley de Educación Superior (1995), que no dice nada sobre Malvinas. También por esto que Daniel Filmus dice que es un “tema espinoso”, porque al hablar de Malvinas se sospechaba de que somos nacionalistas, fachistas, promilitares. Entonces, por ese motivo, el 24 de Marzo se trabajó mucho más y Malvinas quedó solapada y olvidada.
—¿Y cuándo cambió eso y por qué?
—Es recién con el 30 o 40 aniversario que en las universidades empiezan a investigarse y discutirse estos temas. Creo que tuvo mucho que ver los gobiernos de esa época, porque hubo un montón de convocatorias para que investiguemos a Malvinas desde cada disciplina. No solo la guerra, sino también la región y el territorio. Antes no figuraba Malvinas como un tema, en esa década aparece con un estado del arte avanzado para ser continuado.
—¿Cuál es el rol de la sociedad?
—La sociedad también cambió con relación al tema de Malvinas porque era un trauma. Hubo un tiempo necesario en que evitó hablar de un tema muy doloroso. Después eso pasó y las nuevas generaciones, que no lo vivieron, se animan a abordarlo.
La experiencia de la UNAJ
En una esquina de esta universidad —ubicada sobre la Avenida Calchaquí, en Florencia Varela, donde antes yacía el Laboratorio de Investigaciones de YPF— se encuentra el cartel vial que señaliza que la UNAJ está a 1.881,60 kilómetros de las Islas Malvinas. A unos pocos pasos, hay una escultura del archipiélago, donada por el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). No es el único lugar con presencia malvinera, también lo es la oficina de Mirta Amati. En un cubículo— pegado en un rincón de la pared que abre la puerta—, se observan folletos, afiches y una plaquita conmemorativa por su labor a esta causa.


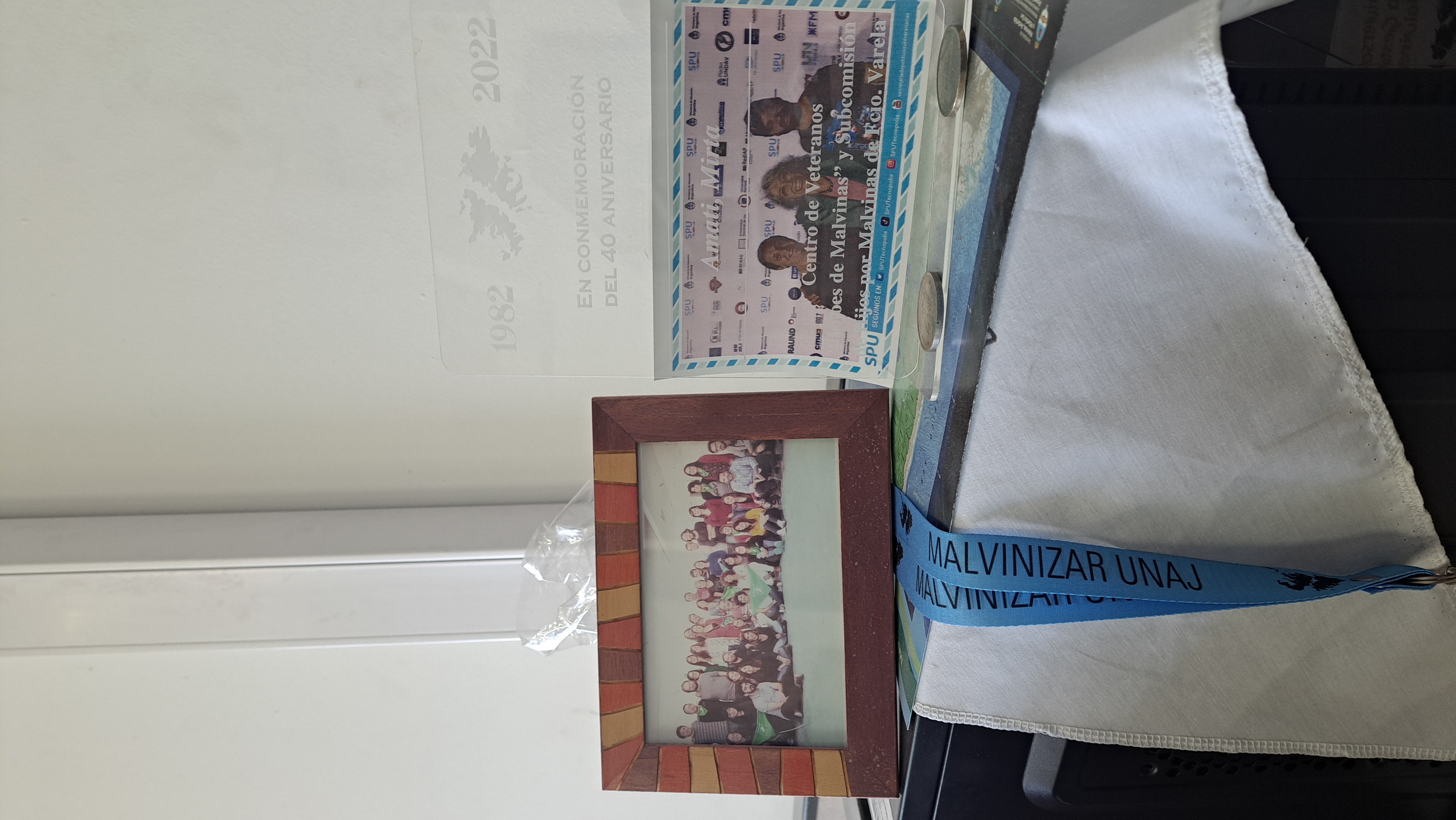
—¿Cómo se empezó a trabajar Malvinas en la UNAJ?
—Propusimos dos proyectos conectados entre sí. En relación con extensión o vinculación, trabajar con excombatientes y veteranos del Centro de Florencio Varela y la subcomisión de hijos de ese centro. Y en la línea de curricularización, incorporar los temas sobre Malvinas a materias del Ciclo Inicial como Problemas de Historia Argentina, Taller de Lectura y Escritura y Prácticas Culturales. Esperamos poder incluir a las materias de todas las carreras de la UNAJ. Por otro lado, ofrecemos cursos de Posgrado y formación docente.
—¿Qué experiencias de trabajos académicos podés contar?
—Una estudiante de Trabajo Social hizo su tesina sobre el Centro de Veteranos de Varela y un nuevo grupo que está armando otro centro u organización similar. Además, se realizan unas jornadas entre los estudiantes de Ingeniería en Petróleo y Gestión Ambiental, en las que se discuten temas ambientales. Este año, se propusieron trabajar Malvinas para plantearse preguntas: ¿existe petróleo en Malvinas o en la zona del Atlántico Sur y de la Antártida y no está bajo la soberanía argentina? ¿Qué pasa con las ganancias? ¿Qué pasa si hay un desastre ambiental?
—¿Cómo surgió la propuesta del Programa de Estudios de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia?
—Lo habíamos pensado como Programa de Estudios de Malvinas, pero después lo ampliamos a Atlántico Sur y Patagonia. Hubo un cambio de nombre y de los temas a trabajar, que no sea solo la guerra, sino una historia amplia de Malvinas, teniendo en cuenta que esa división no es tal. Hay una historia sociocultural de interrelación e intercambios, sobre todo con la Patagonia. Ellos vivieron la Guerra de Malvinas de un modo muy distinto al de nosotros. Cuando uno compara esa producción subjetiva de la guerra, es decir, cómo fue experimentada en distintos territorios, genera conocimiento intersubjetivo.
En el A, B y C de toda universidad aparece Malvinas
“Las ‘Universidades del Bicentenario’ hicieron que no haya una sola provincia que no tenga una universidad —resalta—, porque hay una historia provincial o local que contar. Si no hay docentes y estudiantes investigando en su propio territorio, esas historias nunca se conocen. Se generaliza o estereotipa la experiencia vivida. Estos son los peligros, por eso hay que tener un conocimiento empírico, territorial o localizado, que contemple distintas voces”.
—¿Por qué es importante investigar y cómo se aplica a Malvinas?
—Porque no solo investiga el CONICET o la CIC. Todas las universidades de la República Argentina tienen investigadores que tenemos la obligación de presentar proyectos de investigación, además de dar clases. Junto con la extensión o vinculación, son las tres funciones de la universidad (investigación, extensión y enseñanza). Investigar es producir conocimiento y este se actualiza. Si no se produce conocimiento de todos y solo lo dejamos en manos privadas o de otros países, es un problema: solo enseñás el conocimiento que produjeron y somos pensados por otros, en este caso Malvinas. Lo que tenemos que incorporar en la currícula, no son una serie de textos de investigadores solamente, es una serie de producciones de investigadores-vinculadores.
—¿Cuál es el vínculo con el territorio?
—El conocimiento se produce en la universidad y en el territorio. Los veteranos o sus asociaciones civiles producen conocimiento como nosotros, lo que tenemos que hacer es comunicarnos. Además, así se empiezan a conocer esas otras historias de quienes vivieron la guerra de otro modo. Por ejemplo, la mayoría de varelenses no terminó la primaria, pocos hicieron la secundaria y ninguno estudió en la universidad. Entonces, sus memorias también son necesarias y ellos también demandan a la universidad de ese conocimiento.
— Se usa mucho la palabra Malvinizar para resaltar un verbo y una tarea a realizar, ¿cómo la definirías?
—Es crear conciencia y trabajar por la causa de Malvinas. No olvidar esta historia reciente y el reclamo de soberanía. Es algo que hacemos como ciudadanía, uno malviniza cuando promueve el amor y también los fundamentos. Pero también cuando investigamos y podemos reponer todos esos conocimientos que no se saben.
—¿Y desmalvinizar?
—Muchas veces decimos que el periodo de desmalvinización fue el del alfonsinismo. Ni bien terminó la dictadura con la restauración de la democracia, se quitó el 2 de Abril y se pasó al 10 de junio (por la designación de Luis Vernet como máxima autoridad en las Islas Malvinas). Eso hizo que se recordara un hecho histórico de Malvinas, pero que se olvidara el conflicto bélico. Es decir, se silenció el tema para desmilitarizarlo, impidiendo así construir una Malvinas democrática. Recién con el gobierno de Fernando de La Rúa en 2001 volvió a ser el 2 de abril. Por otro lado, en este contexto de marchas y asambleas universitarias por la emergencia presupuestaria, se dice poco, pero desfinanciar la universidad también es desmalvinizar. Porque no se puede crear conciencia o conocimiento sobre Malvinas, si no se destina dinero para que se hagan esas acciones y los docentes se capaciten para enseñar e investigar Malvinas.
12.06.2025
NR






